
El último capítulo
"El último capítulo" es una apasionante, emotiva e intrigante novela, con mucho romance y traiciones, que involucra a una poderosa organización criminal que maneja los hilos de una mafia internacional y la venta de una novedosa droga sintética que desata una epidemia de cáncer . Se trata de un indescifrable caso policial, con un suicidio y un asesinato sin solución, que provoca la ruina de una agencia de detectives y sume en frustración y reproches a quienes trabajaban en esa entidad. Sin embargo, el sorpresivo asesinato, cinco años después de uno de los socios, obliga a uno de los detectives privados a reabrir el caso, encontrándose con más de una sorpresa. "El último capítulo" no solo es una novela intrigante, que obliga al lector a agudizar sus sentidos, sino también mucho romance, intrigas y el relato del submundo del crimen, hecha de manera sencilla y fácil para los lectores que lo disfrutarán y estarán en suspenso de principio a fin.
Tags
I
-Te amo mucho-
Los ojos de Juan Barriga brillaban. En las pupilas de él se dibujaba el amor, una acuarela hermosa, divina, mágica y encantada. Betty lo sabía. En sus brazos lo encontraba todo. Pasión, emoción, romance y se sentía en las nubes, disfrutando de sus besos y caricias. Los dos eran una postal poética, pintada por la devoción que se profesaban.
Barriga era feliz con ella, porque había encontrado, al fin, la felicidad que el destino tantas veces le negó. Fueron tantos portazos que ya ni recordaba, amores extraviados, ahora en un ayer que no soportaba ni quería desenterrar y que prefería sepultar para siempre. Demasiadas decepciones, muchos fracasos estrepitosos y hasta traiciones se sumaban en una pesada cruz que lo hizo pensar, incluso, ser desdichado para siempre. Pero apareció Betty, como una golondrina alzando vuelo en su cielo gris, para devolverle la alegría, las esperanzas y recuperar la confianza en sí mismo. Fue la hada madrina que, con su varita mágica, le había devuelto la fe de vivir.
Por eso no quería que siguiera la pista de aquel mafioso metido en esa poderosa droga que causaba estragos en muchos países. Su jefe Walter Torres lo había sugerido. -Ella es la indicada para el trabajo-, le subrayó.
Betty también estaba de acuerdo. -Yo nací para esto, Juan-, le dijo saboreando sus besos, en el encanto de una noche afiebrada de mucho amor y pasión, tumbados en la alfombra de la oficina. Las luces bailaban en torno a ellos, empujados por el fuerte viento colándose por los ventanales abiertos.
Juan disfrutaba de sus besos tibios, dulces, engolosinado a su sabor tan sensual y sexy que lo desquiciaba y lo volvía un torrente de pasión, un río caudaloso, desbordándose como llamas en todo el cuerpo de ella.
-Es peligroso-, le insistió parpadeando febril mientras sus manos iban y venían por las lozanas y sinuosas curvas de ella.
-No me pasará nada-, insistió Betty, enamorada y entregada. Al fin y al cabo, ella sabía que sus besos eran la llave a cualquier negativa de él. Juan era un juguete de sus caricias.
Barriga fue estampando sus besos en cada rincón de Betty, llegando hasta sus fronteras lejanas. Se entretuvo recorriendo sus escarpados, sus cerros empinados y sus vastos valles, dejando constancia de su amor, de su emoción, de su vehemencia y puso bandera de su verdadero amor en el corazón de ella.
Betty estaba obnubilada también. Disfrutaba mucho, rendida a Barriga.
Después de tanta pasión y fuego, quedaron recostados en la alfombra, mirando abrazados las nubes perfilándose por los ventanales, dibujando caprichosas figuras, encandilados de las llamas que los había vuelto cenizas.
-¿Cómo se llama la droga?-, preguntó, entonces, Betty, recostada al pecho de Barriga.
-Un nombre bien extraño, se ha vuelto la obsesión de Torres-, arrugó su nariz Barriga. No quería tocar el tema. Lo hacía padecer, lo enfermaba. El temor se le subía por las pantorrillas como un frío horrible, produciéndole, luego, horribles campanadas dentro de sus sesos.
-¿Cuál es el nombre?-, suplicó ella.
Barriga estrujó esta vez toda su cara. Quedó viendo las nubes, el cielo oscuro, las luces oscilando por el viento alocado.
-Kalcio. Se llama Kalcio-, dijo al fin y sintió otra vez ese frío horroroso y nuevamente repicaron las campanas en su cabeza y volvieron a reventar truenos y relámpagos martillando sus sesos.
*****
Ya nada le importaba a Edgar Fleming. Sentado en la silla, los ojos encharcados de lágrimas, las mejillas descoloridas y el rostro ajado por el intenso dolor del fracaso de su matrimonio, de sus negocios y haberlo perdido todo, pensaba en matarse, quizás beber veneno o pegarse un tiro en la cabeza, haciendo estallar en mil pedazos su cráneo.
Fleming había firmado un contrato de matrimonio con Marcia Andrews, la hija del próspero empresario maderero de Idaho, pensando que una boda arreglada era igual que cualquier otra relación. Sin embargo el viejo Frank no le toleró el fracaso de la fábrica de muebles, derrumbado por los despilfarros que hacía su efímero yerno y ordenó a su hija aplicar la cláusula que lo dejaba en bancarrota,.
Edgar Fleming tuvo toda la culpa, en realidad, de lo que pasó en su vida. No fue mala suerte ni una racha perdedora pasajera. Su incontrolable afición por la bebida, no tenía límites y estaba rodeado siempre de malos amigos que se aprovechaban de sus ínfulas de ganador. Las millonarias fiestas se multiplicaban por doquier, el dinero lo desparramaba en grandes comidas, mucho trago, incluso mujeres y finalmente llegó un momento que los gastos superaron a las ganancias y la fábrica se fue a la quiebra.
Marcia Andrews se casó con él por interés, porque la fábrica había tenido un buen inicio y emergía como una gran posibilidad a futuro. El viejo Frank, el padre de ella, quería ampliar los negocios de la maderera y el próspero negocio que emprendía Edgar le era una posibilidad bastante atractiva. Los finos acabados de los muebles, con un distintivo propio de Fleming, le abrían posibilidades para multiplicar sucursales en diferentes ciudades del país. Sin embargo, avaro y meticuloso, desconfiado hasta de su propia sombra, Frank exigió a su hija que firme un contrato de matrimonio, asegurando que se quedaba con todo, la casa nueva, los flamantes muebles y todo lo rentable posible en caso de una ruptura o un fracaso de la relación conyugal.
Fleming quedó ebrio del éxito y de casarse con la mujer más hermosa de la ciudad. Ella era divina, dulce, mágica y esplendorosa. Quizás eso lo encegueció aún más y adoptó poses de todopoderoso y de potentado. Y sumado a su adhesión al alcohol, hizo que finalmente la fábrica cerrara sus puertas, en un final previsible y trágico, también.
-Yo no voy a vivir el resto de mis días con un alcohólico sin futuro-, le dijo ella furibunda, desilusionada, furiosa y dolida, porque en cierta forma, le tenía cariño a Fleming. Era bueno, romántico, dulce, cariñoso y siempre la halagaba con regalitos, besos y caricias. Se hizo querer, pero no fue suficiente. Cuando la fábrica se fue a la bancarrota, simplemente, lo dejó, llevándose todo.
A Edgar Fleming no le quedaba más que esa silla donde estaba sentado, muy artística, resistente, de excelente acabado. Su matrimonio fracasó no por haber firmado un arreglo o un contrato, sino porque había empeñado su felicidad al éxito de la fábrica y él no lo sabía. Quizás, de saberlo, hubiera evitado los tragos. Eso pensaba. Pero eso ya no tenía solución. Era demasiado tarde.
-Sin dinero y sin esposa-, se dijo mascando su orgullo. No tenía fuerzas para nada, siquiera para agarrar la pistola o beber el veneno. Se sentía vacío, apagado, exánime.
Donato Banks tocó su puerta.
-Está abierta-, le dijo Edgar apenas, arrastrando las palabras.
Banks lo vio derruido, famélico, demacrado, convertido, ciertamente, en un despojo.
-Necesitas renovados brillos. La fábrica puede revivir. Tienes tus manos, tu arte, tu talento-, le dijo Donato resoluto.
Fleming levantó apenas la mirada. -Ya soy un cadáver, no hay remedio, mi amigo Donato-, barulló ensombrecido.
Entonces Donato le mostró un sobre plástico cerrado, con un extraño polvillo colorido, festivo, brillante, igual a la gelatina.
-Necesitas este impulso-, le subrayó.
-¿Un estimulante?-, no se entusiasmó Fleming.
-No, al contrario, es una potente medicina que hará que recuperes tus fuerzas, tu instinto agresivo y te vuelvas un tigre-, le dijo Donato haciéndole gestos.
Edgar tomó el sobrecito y lo puso delante de las luces amarillentas del candelabro.
-Es bonito. ¿qué es?-, dijo.
-Eso hará que tengas ideas, fuerzas, ímpetu. Te sentirás otra vez joven. Reflotarás la fábrica en un minuto-, le aseguró.
Fleming no tenía que perder. Diluyó el polvillo en suero y se lo inyecto en las venas. En la noche se sentía impetuoso, decidido y muy motivado. En un cuaderno empezó a dibujar primorosos muebles, sillas, mesas, vitrinas, cómodas, camas y al día siguiente después de desayunar, reabrió la fábrica. Puso a trabajar los aserraderos, cortó la madera y comenzó a charolar haciendo el trabajo de hasta diez hombres, sin descanso. Era un Sansón llevando y trayendo las tablas, cortándolas, clavándolas, charolándolas haciendo trabajos aún más primorosos que antes.
Su mente estaba clarísima, como un lago cristalino. Y trabajaba a full. Su cabeza era una pantalla enorme donde graficaba, más y mejores trabajos, con mucho arte, esplendorosos, magníficos.
Trabajó tres días enteros sin pegar el ojo, de sol a sol, sin descanso. Apenas agua y algunos panes que le llevaba Donato. Cuando tuvo un lote de cincuenta muebles, los vendió a magnífico precio.
En un abrir y cerrar de ojos, empezó a ganar una fortuna. Él seguía produciendo muchísimos muebles, unos tras otros, todos artísticos, de enorme belleza y majestuosidad. Llegaban camiones de diferentes tiendas ofreciendo el oro y el moro por sus primorosos trabajos. Fleming cobraba lo que quería.
También aparecieron los amigotes de siempre, aquellos que disfrutaban de sus fiestas y opulentas comidas de antes.
-Soy diferente, muchachos, por favor váyanse-, les dijo esta vez resoluto.
Cuatro meses después Edgar Fleming era súper millonario.
El viejo Frank Andrews no lo podía creer. Arrugó la boca. -¿Cómo demonios hizo eso?-, preguntó a sus empleados. Nadie lo sabía.
Fleming, en el clímax de su éxito, llamó a Donato.
-¡Banks! Se acabó la medicina. Necesito más-, aulló enfervorizado.
Donato sonrió. -Por supuesto amigo-, se contagió de su entusiasmo.
-¿Cómo se llama ese polvillo mágico?-, preguntó contento, divertido, alborozado.
-Esa medicina mágica se llama Kalcio, mi buen amigo Fleming-
You may also like

Social Experiment
etherachel
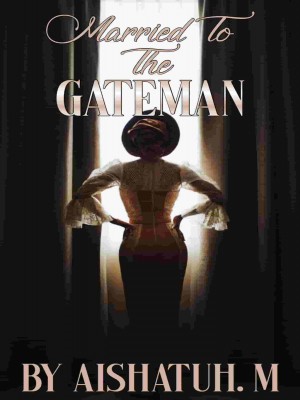
Married To The Gateman
Aishatuh M
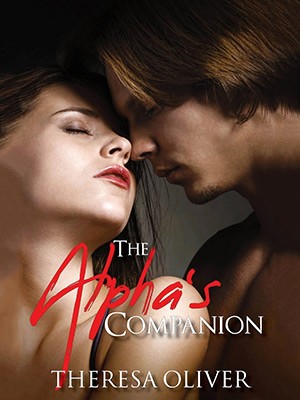
The Alpha's Companion
eGlobal Publishing



