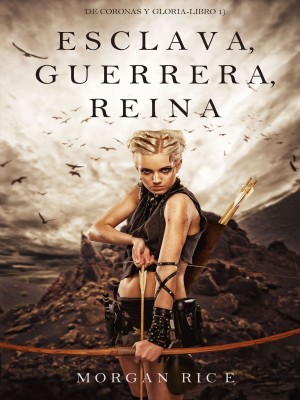
Esclava, Guerrera, Reina
“Morgan Rice ha concebido lo que promete ser otra brillante serie, que nos sumerge en una fantasía de valor, honor, coraje, magia y fe en el destino. Morgan ha conseguido de nuevo producir un fuerte conjunto de personajes que hará que los aclamemos a cada página…Recomendado para la biblioteca habitual de todos los lectores a los que les gusta la fantasía bien escrita”.--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre el Despertar de los dragones)De la autora #1 en ventas Morgan Rice llega una impactante serie nueva de fantasía.Ceres es una hermosa chica pobre de 17 años de la ciudad de Delos, en el Imperio, que vive una vida dura y cruel. Durante el día entrega las armas que su padre ha forjado a los campos de entrenamiento de palacio, y por la noche entrena en secreto con ellas, deseando ser una guerrera en una tierra donde las chicas tienen prohibido luchar. Pendiente de ser vendida como esclava, está desesperada.El Príncipe Thanos tiene 18 años y menosprecia todo lo que su familia real representa. Detesta la severa forma en que tratan a las masas, en especial la salvaje competición –las Matanzas- que tienen lugar en el corazón de la ciudad. Anhela liberarse de las restricciones de su educación, sin embargo, él, un buen guerrero, no ve el modo de escapar.ESCLAVA, GUERRERA, REINA cuenta una historia épica de amor, venganza, traición, ambición y destino. Llena de personajes inolvidables y acción vibrante, que nos transporta a un mundo que nunca olvidaremos y hace que nos enamoremos de nuevo del género fantástico.¡Pronto se publicará el libro#2 en DE CORONAS Y GLORIA!
Tags
Ceres corría por los callejones de Delos, el nerviosismo corría por sus venas, sabía que no podía llegar tarde. El sol apenas había salido y, aún así, el aire húmedo y lleno de polvo ya era sofocante en la antigua ciudad de piedra. La piernas le quemaban, los pulmones le dolían, sin embargo, ella se forzaba a correr más y más rápido todavía, saltando por encima de una de las incontables ratas que trepaban por la alcantarillas y la basura en las calles. Ya podía escuchar el murmullo lejano y su corazón palpitaba por la expectación. En algún lugar por allí delante, ella sabía que el Festival de las Matanzas estaba a punto de empezar.
Dejando que sus manos se arrastraran por los muros de piedra mientras ella giraba por un estrecho callejón, Ceres echaba la vista hacia atrás para asegurarse de que sus hermanos seguían su ritmo. Le aliviaba ver que Nesos estaba allí, siguiendo sus pasos y Sartes tan solo unos pocos metros por detrás. A sus diecinueve años, Nesos era tan solo dos ciclos del sol mayor que ella, mientras que Sartes, su hermano pequeño, cuatro ciclos de sol más joven, estaba en la frontera de la madurez. Los dos, con su pelo más bien largo color arena y sus ojos marrones, eran clavado entre ellos –y a sus padres— pero, en cambio, no se parecían en nada a ella. Sin embargo, aunque Ceres fuera una chica, nunca habían podido llevar su ritmo.
“¡Daos prisa!” exclamó Ceres por encima de su hombro.
Se oyó otro estruendo y, aunque Ceres no había estado nunca en el festival, se lo imaginaba con todo detalle: la ciudad entera, los tres millones de ciudadanos de Delos, amontónandose en el Stade en esta fiesta del solsticio de verano. Sería diferente a cualquier cosa que hubira visto antes y, si sus hermanos y ella no se daban prisa, no quedaría ni un solo asiento.
Mientras cogía velocidad, Ceres se secó una gota de sudor de la frente y la frotó contra su raída túnica color marfil, heredada de su madre. Nunca le habían regalado ropa nueva. Según su madre, quien tenía predilección por sus hermanos pero parecía reservarse un odio especial y una envidia hacia ella, no la merecía.
“¡Esperad!” gritó Sartes, con un filo de enfado en su voz rota.
Ceres sonrió.
“¿Te llevo, entonces?” le contestó gritando.
Ella sabía que odiaba que le tomara el pelo, pero su comentario sarcástico le motivaría a seguir. A Ceres no le importaba que se le pegara como una lapa; pensaba que era adorable cómo él, a sus trece años, haría cualquier cosa para ser considerado uno de ellos. Y aunque ella nunca lo admitiría abiertamente, a una enorme parte de ella le hacía falta que él la necesitara.
Sartes soltó un fuerte gruñido.
“¡Madre te matará cuando descubra que la volviste a desobedecer!” dijo gritando.
Tenía razón. De hecho, lo haría o, por lo menos, le daría unos buenos azotes.
La primera vez que su madre la pegó, a los cinco años, fue el momento exacto en que Ceres perdió la inocencia. Antes de aquello, el mundo había sido divertido, amable y bueno. Después de aquello, nada había vuelto a ser seguro jamás y lo único a lo que se podía aferrar era la esperanza de un futuro en el que pudiera alejarse de ella. Ahora era más mayor, estaba más cerca y incluso aquel sueño se estaba minando en su corazón.
Por suerte, Ceres sabía que sus hermanos nunca se lo chivarían. Eran tan fieles a ella como ella lo era a ellos.
“¡Entonces estaría bien que Madre no lo sepa!” respondió gritando.
“¡Sin embargo, Padre lo descubrirá!” dijo de repente Sartes.
Ella se rió por lo bajo. Padre ya lo sabía. Habían hecho un trato: si se quedaba hasta tarde para acabar de afilar las armas a tiempo para entregarlas a palacio, podría ir a ver las Matanzas. Y así lo hizo.
Ceres llegó al muro del final del carril y, sin detenerse, calzó sus dedos en dos grietas y empezó a trepar. Sus manos y sus pies se movían rápidamente y subió hacia arriba, a unos seis metros, hasta llegar arriba del todo.
Se puso de pie, respirando agitadamente, y el sol la recibió con sus rayos brillantes. Se protegió los ojos del sol con una mano.
Ella estaba sin aliento. Normalmente, en la Vieja Ciudad había unos cuantos ciudadanos desperdigados, un gato o un perro callejeros por aquí y por allí, sin embargo hoy estaba terriblemente animada. Había una multitud. Ceres no podía ni ver los adoquines debajo del mar de gente que empujaban hacia la Plaza de la Fuente.
En la distancia, el mar era de un azul brillante, mientras el altísimo Stade blanco se levantaba como una montaña en medio de las calles tortuosas y las casas de dos y tres pisos que se abarrotaban como en una lata de sardinas. En los alrededores de la plaza los vendedores habían puesto una fila de casetas, todos ansiosos por vender comida, joyas o ropa.
Una ráfaga de viento le sacudió la cara y el olor de los productos acabados de hacer se filtraba por su nariz. Daría cualquier cosa por satisfacer aquella sensación continua. Se envolvió la barriga con los brazos al sentir una punzada de hambre. Aquella mañana el desayuno habían sido unas cuantas cucharadas de una crema de avena pastosa, que de alguna manera solo había conseguido dejarla con más hambre que el que tenía antes de comerla. Dado que hoy era su décimoctavo cumpleaños, ella había esperado un poco de comida más en su cuenco o un abrazo o algo.
Pero nadie había dicho una palabra. Dudaba incluso de que se acordaran.
A plena luz, Ceres miró hacia abajo y divisó un carruaje de oro abriéndose camino entre la multitud como una burbuja entre la miel, lento y suave. Ella arrugó la nariz. Con la emoción no había pensado que la realeza estaría en el evento también. Ella los despreciaba a ellos, a su arrogancia, al hecho de que sus animales estaban mejor alimentados que la mayoría de personas de Delos. Sus hermanos tenían la esperanza de que un día triunfarían sobre el sistema de clases. Pero Ceres no compartía su optimismo: si tenía que existir algún tipo de igualdad en el Imperio, tenía que venir mediante la revolución.
“¿Lo ves?” dijo Nesos jadeando mientras trepaba para llegar a su lado.
El corazón de Ceres se aceleró al pensar en él. Rexo. Ella también se había preguntado si estaría aquí y había examinado la multitud, sin resultado alguno.
Ella negó con la cabeza.
“Allí”, señaló Nesos.
Siguió su dedo hasta la fuente, entrecerrando los ojos.
De repente, lo vio y no pudo reprimir su emoción. Siempre se sentía así cuando lo veía. Allí estaba, sentado en el borde de la fuente, tensando su arco. Incluso a la distancia, podía ver cómo los músculos de sus hombros y su pecho se movían bajo su túnica. Era apenas unos años mayor que ella, su pelo rubio destacaba entre las cabezas negras y marrones y su piel tostada brillaba al sol.
“¡Esperad!” gritó una voz.
Ceres miró muro abajo y vio a Sartes, que luchaba por trepar.
“¡Date prisa o te dejaremos atrás!” dijo Nesos para provocarle.
Evidentemente, ni en sueños dejarían a su hermano pequeño, aunque él debía aprender a seguir el ritmo. En Delos, un momento de flaqueza podía significar la muerte.
Nesos se pasó una mano por el pelo y recuperaba la respiración también mientras escudriñaba la multitud.
“¿Entonces, por quien apuestas tu dinero a que gane?” preguntó.
Ceres lo miró y rió.
“¿Qué dinero?”
Él sonrió.
“Si lo tuvieras”, respondió.
“Brennio”, respondió sin pausa.
Él levantó la ceja sorprendido.
“¿En serio?” preguntó. “¿Por qué?”
“No lo sé”. Se encogió de hombros. “Solo es por intuición”.
Pero sí que lo sabía. Lo sabía muy bien, mejor que sus hermanos, mejor que todos los chicos de la ciudad. Ceres tenía un secreto: no le había contado a nadie que en una ocasión, se había vestido de chico y había entrenado en palacio. Estaba prohibido por real decreto –se podía castigar con la muerte— que las chicas aprendieran los modos de los combatientes, sin embargo, a los chicos plebeyos se les permitía aprender a cambio de la misma cantidad de trabajo en los establos de palacio, un trabajo que ella hacía alegremente.
Había observado a Brennio y se había quedado impresionada por la forma en que luchaba. No era el más grande de los combatientes, sin embargo, calculaba sus movimientos con precisión.
“Imposible”, repondió Nesos. “Será Stefano”.
Ella negó con la cabeza.
“Stefano morirá en los primeros diez minutos”, dijo ella rotundamente.
Stefano era la elección evidente, el más grande de los combatientes y, probablemente, el más fuerte; sin embargo, no era tan calculador como Brennio o algunos de los otros guerreros que ella había observado.
Nesos soltó una risotada.
“Te daré mi espada buena si es así”.
Ella echó un vistazo a la espada que tenía atada a la cintura. Él no tenía ni idea de lo celosa que se había puesto cuando, tres años atrás, Madre le regaló aquella obra maestra de arma para su cumpleaños. Su espada era una sobrante que su padre había echado en el montón para reciclar. Oh, la de cosas que ella podría hacer si tuviera un arma como la de Nesos.
“Sabes que te tomo la palabra”, dijo Ceres, sonriendo –aunque realmente nunca le quitaría su espada.
“No esperaba menos”, sonrió él con aires de superioridad.
Ella cruzó los brazos sobre su pecho cuando un oscuro pensamiento pasó por su mente.
“Madre no lo permitirá”, dijo.
“Pero Padre sí que lo haría”, dijo él. “Ya sabes que está muy orgulloso de ti”.
El comentario amable de Nesos la cogió desprevenida y, sin saber realmente cómo aceptarlo, bajó la mirada. Quería muchísimo a su padre y sabía que él la quería. Sin embargo, por alguna razón, la cara de su madre aparecía ante ella. Lo que siempre había deseado era que su madre la quisiera y la aceptara tanto como hacía con sus hermanos. Pero por mucho que lo intentara, Ceres sentía que nunca sería suficiente a ojos de ella.
Sartes resoplaba mientras subía el último escalón tras ellos. Ceres todavía le sacaba una cabeza y era tan flaco como un grillo, pero ella estaba convencida de que germinaría como un brote de bambú cualquier día de estos. Esto es lo que le había sucedido a Nesos. Ahora era un tiarrón musculoso, que rondaba los dos metros de altura.
“¿Y tú?” le dijo Ceres a Sartes. “¿Quién crees que ganará?”
“Estoy contigo. Brennio”.
Ella sonrió y le despeinó cariñosamente el pelo. Él siempre decía lo mismo que ella.
Se escuchó otro murmullo, la multitud se hizo más espesa y ella sintió que debían ir más deprisa.
“Vamos”, dijo, “no hay tiempo que perder”.
Sin esperar, Ceres bajó del muro y fue a parar al suelo corriendo. Sin perder de vista la fuente, atravesó corriendo la plaza, deseosa de encontrarse con Rexo.
Él se dio la vuelta y su ojos se abrieron completamente de placer mientras ella se acercaba. Fue corriendo hacia él y sintió que sus brazos le rodeaban la cintura, mientras él apretaba su desaliñada mejilla contra la suya.
“Ciri”, dijo con su voz baja y áspera.
Un escalofrío le recorrió la espalda cuando dio una vuelta entera para encontrarse con los ojos azul de cobalto de Rexo. Con cerca de dos metros de altura, le sacaba casi una cabeza, era rubio, su tosco pelo enmarcaba su rostro en forma de corazón. Olía a jabón y aire libre. Cielos, qué contenta estaba al verlo de nuevo. Aunque se valía por sí misma en casi cualquier situación, su presencia le aportaba tranquilidad.
Ceres se puso de puntillas y le rodeó su grueso cuello con ganas. Nunca lo había visto como algo más que un amigo hasta que le oyó hablar de la revolución y del ejército clandestino del que era miembro. “Lucharemos para liberarnos del yugo de la opresión”, le había dicho años atrás. Él había hablado con tanta pasión de la rebelión que, por un momento, ella había creído realmente que derrocar a la realeza era posible.
“¿Cómo fue la caza?” le preguntó con una sonrisa, pues sabía que había estado fuera unos días.
“Eché de menos tu sonrisa”. Con una caricia, le echó su pelo dorado tirando a rosáceo hacia atrás. “Y tus ojos color esmeralda”.
Ceres también lo había echado de menos, pero no se atrevía a decirlo. Le daba mucho miedo perder la amistad que tenían si alguna vez pasaba algo entre ellos.
“Rexo”, dijo Nesos al llegar, con Sartes detrás de él y le agarró del brazo.
“Nesos”, dijo él con su voz profunda y autoritaria. “No tenemos mucho tiempo si tenemos que entrar”, añadió, haciendo una señal a los demás.
Todos empezaron a correr, mezclándose con el gentío que se dirigía hacia el Stade. Los soldados del Imperio estaban por todas partes, exhortando a la multitud a avanzar, algunas veces con garrotes y látigos. Cuanto más se acercaban al camino que llevaba al Stade, más gruesa era la multitud.
De repente, Ceres escuchó un clamor proveniente de al lado de uno de los pabellones e instintivamente se giró hacia el ruido. Vio que se había abierto un generoso espacio alrededor de un niño, flanqueado por dos soldados del Imperio, y un comerciante. Unos cuantos mirones se marcharon, mientras otros estaban en círculo mirando boquiabiertos.
You may also like
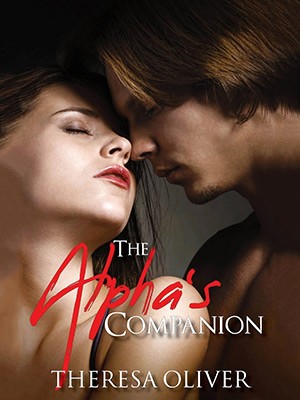
The Alpha's Companion
eGlobal Publishing
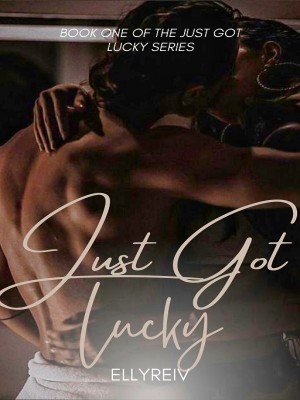
Just Got Lucky
Ellyreiv

Social Experiment
etherachel



